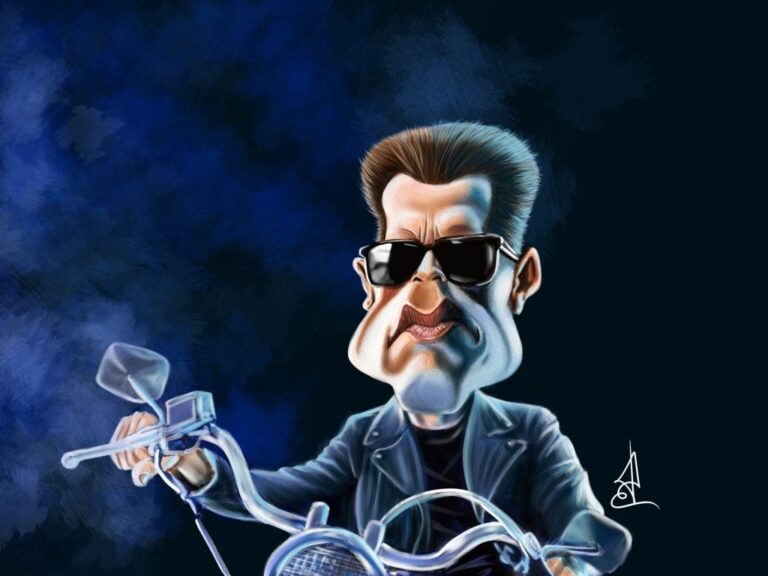Emilio Teno: “Son malos tiempos para la lírica”
Por Rocío Ibarlucía
Si bien los mapas tienen el afán de ser verdaderos y absolutos, no siempre lo son. Aunque los cartógrafos intenten asir la realidad para estudiarla y ofrecer una ilusión de orden, la geografía del mundo se les escapa, inevitablemente. Esa tensión entre el deseo de control y la imposibilidad de aprehenderlo todo atraviesa “Cartografía imprecisa”, el último libro de poemas de Emilio Teno, cuyo título ya anuncia esa paradoja.
Apasionado por el mar, lector de los clásicos de aventuras desde la infancia y luego navegante a vela, Teno cuenta que el punto de partida de su tercer libro fue el trabajo de los primeros cartógrafos. Se fascinó con esos hombres que viajaban sin saber muy bien a dónde y diagramaban mapas en un intento por entender lo que veían, aunque muchas veces el resultado fueran representaciones de lo real fusionadas con sus ilusiones o fantasías.
De igual modo que esos exploradores pioneros, la cartografía que traza Teno en sus poemas no se limita a lugares reales. En sus mapas conviven Punta Wild, Barcelona, Ingeniero White y la costa marplatense con territorios literarios, imaginados o soñados, como el humo del cigarrillo de su padre. “El libro tiene el mismo proceso de los antiguos cartógrafos que incluían territorios conocidos en sus cartas y mapas y también dibujaban serpientes emplumadas y tortugas gigantes que devoraban navíos –explica el poeta a este medio–. En muchas de esas cartografías se señalaba lo desconocido con la inscripción ‘Terra incógnita’. Las geografías del libro provienen de la experiencia, de la imaginación o de los sueños”.
Cartografiar, para Teno, se asemeja a escribir poesía, porque en ambos actos hay un intento por nombrar el mundo pero sin lograrlo del todo. El poeta, como el navegante, se pierde y se reencuentra entre palabras y coordenadas para naufragar en el misterio “que sopla donde quiere”.
No es casual que “Cartografía imprecisa” sea también el título del poema final, donde se enumeran las acciones previas a una navegación –consultar las ‘pilot charts’, elegir la ruta, medir el clima– hasta llegar al momento de “trazar por fin el rumbo verdadero”. Pero ni la brújula ni las herramientas alcanzan para no extraviarse, dado que el mar, como el lenguaje, es inabarcable.
Marplatense por adopción, Emilio Teno (Bahía Blanca, 1978) publicó los libros de poemas “El tiempo que nos toca” (Renacimiento, 2004) y “La noche americana” (Letra Sudaca, 2014), además de cuentos y textos críticos en distintos medios. Desde 2017 coordina talleres de narrativa junto con Mariano Taborda, con quien además dirigió y escribió el guion de “A Haroldo Conti no lo conozco”, película documental que se encuentra en etapa de postproducción.
Su experiencia escribiendo y enseñando narrativa de algún modo puede verse en este poemario, cuyos textos también tienen un tono narrativo: cuentan historias de naufragios históricos como el de Shackleton y sus hombres “en el borde del mundo” o el desembarco de la peste negra en el Estrecho de Mesina, aunque también se narran naufragios de corte íntimo, personal.
Sin embargo, Teno sostiene que no es la narrativa la que atraviesa su poesía, sino al revés: “Toda escritura cuando quiere ser mejor tiende a la poesía”. Tal vez sea porque, frente al pragmatismo de la novela y el cuento, la poesía llega a “un entendimiento primitivo, como si un verso nos recordara algo que sabemos pero no podemos decir, algo cifrado y de algún modo eterno”.
En entrevista con LA CAPITAL, analiza los cruces entre el mar, la escritura y la vida, apela al término náutico ‘derrota’ para pensar el rumbo que toman los navegantes y los poetas, y advierte que estos tiempos de “estupidez y crueldad” exigen a la lírica un lugar de resistencia.
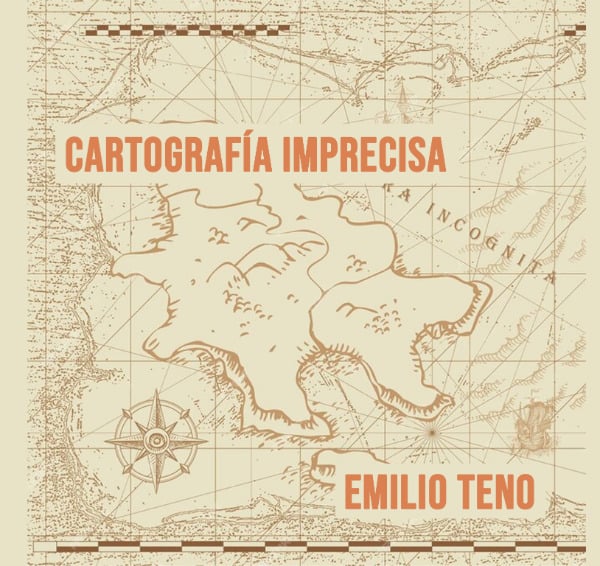
“Cartografía imprecisa” forma parte de la Colección Cría de Cepes Ediciones.
—¿Qué te impulsó a escribir un poemario sobre cartografías?
—Además de la literatura, mi gran pasión siempre fue el mar. De chico, como lector de Salgari, Conrad, Melville, Verne, Stevenson… De más grande ya empecé a navegar, sobre todo a vela. La cartografía es una parte importante de la náutica. Siempre me pareció fascinante la relación que esas cartas repletas de símbolos, especialmente la de los primeros cartógrafos, tenían con la geografía real. Creo que de esa fascinación nace el proyecto de este libro.
—¿Toda cartografía es inevitablemente imprecisa?
—Toda cartografía es una proyección, una conjetura inevitablemente imprecisa. De un modo paradójico, en esa imprecisión reside su utilidad, sino ocurre lo que señala Borges en “Del rigor en la ciencia”, donde se cuenta de unos cartógrafos que buscaron la perfección cartográfica confeccionando un mapa del Imperio que tuviera el tamaño del Imperio y coincidiera puntualmente con él. Es decir, el más preciso e inútil de los mapas.
—¿Qué relación ves entre la tarea del cartógrafo y la del poeta?
—Creo que la de representar mediante símbolos haciendo que el lector imagine, desplace. Un poema puede ser un mapa y viceversa.
—El libro abre con un epígrafe de Raúl González Tuñón con la idea de perderse en “otras latitudes ignoradas en las cartografías”. ¿Por qué elegiste comenzar con esa idea de naufragar por territorios inexplorados? ¿Se naufraga también en la escritura poética? ¿Y en la vida?
—Hay un término naútico maravilloso que puede explicar eso. Ese término es ‘derrota’. La ‘derrota’ es el camino efectivo que traza un barco de un punto a otro. No lo que planeamos sobre la carta donde se trazan rumbos hipotéticos. El naufragio puede formar parte de esa derrota. Una cosa es el plan y otra la vida. En la poesía digamos que la mayor parte del tiempo se trabaja con restos de naufragios.

Foto: Hebe Amancay Rinaldi.
—El primer poema se titula “Latitud 37° 54.20´ S Longitud 057° 14.68′ W”, coordenadas que refieren a la costa marplatense. ¿Qué significa ese punto geográfico en tu vida y qué lugar ocupa Mar del Plata en tu escritura?
—Esas coordenadas refieren justamente a la vuelta de un viaje de Buenos Aires a Mar del Plata a vela. La ciudad es mi ciudad de adopción, vine desde Bahía Blanca a los 9 años así que puedo considerarme casi marplatense. No sé si eso se refleja en mi escritura pero sin dudas el mar sí es omnipresente.
—Tus poemas dialogan con la literatura de viajes, desde Homero hasta Kafka, Borges… ¿Cuál fue el mapa de lecturas que acompañó la escritura del libro?
—Bueno, un poco lo comentaba antes: literatura de viajes, los clásicos del mar, crónicas diversas. Uno en particular que me acompañó en el proceso final fue “Sur” de Ernest Shackleton.
—En “Cinco pisos sobre la avenida Colón”, mostrás a un poeta lejos del halo sagrado, con “medias sucias” y debatiéndose con un “adjetivo manoseado por todos los poetas del mundo”. ¿Esa imagen de poeta te representa? ¿Con qué tradición lírica te interesa dialogar?
—Los estereotipos o imágenes de poeta son bastante cómicos y ese poema intenta ser una broma. La idea romántica de un ser atravesado por las musas o su contracara, ese otro que en el intento desacralizador piensa que su excursión a un concierto es poesía no me interesa en absoluto. Me interesa ese misterio de la poesía que, como decía San Agustín, sopla donde quiere.
“Toda escritura cuando quiere ser mejor tiende a la poesía”
—¿Cómo vivís el proceso de escritura poética frente al de narrativa? ¿Qué cambia en tus búsquedas, tu rutina, tus métodos, tus tiempos?
—Soy muy lento para escribir poesía. Mi primer libro, “El tiempo que nos toca”, lo publiqué en España en 2004, diez años después publiqué, por Letra Sudaca, “La noche americana”. Ahora veinte años después publico “Cartografía imprecisa”. O sea que es un ritmo de reino vegetal, casi imperceptible. Con la narrativa trabajo de lunes a viernes en los talleres y mi relación con ella es más de oficio, un ritmo cotidiano. En la poesía aparece una palabra, una frase y quizá ese poema se complete meses o años después.
—¿Considerás que tu oficio de narrador de algún modo se filtra en tu poesía?
—Yo creo que es al revés, toda escritura cuando quiere ser mejor tiende a la poesía. La narrativa es muchas veces más pragmática. Los procesos narrativos son más diáfanos: acá falla el narrador, allá un registro, en este funciona la secuencia… En la poesía hay un entendimiento primitivo, una comprensión primaria, no mediada por las clasificaciones. Como si un verso nos recordara algo que sabemos pero no podemos decir, algo cifrado y de algún modo eterno, algo a lo que solo podemos acceder de forma velada.
—¿Pensaste en dictar talleres de poesía como hacés con narrativa?
—Me lo han sugerido pero de momento no tengo pensado hacerlo.
“No hay más lugar para el poeta que la resistencia”
—En la contratapa Juan Bautista Duizeide escribe que son “malos tiempos para la lírica”. ¿Coincidís con esa mirada? ¿Cómo pensás el lugar del poeta hoy?
—Coincido totalmente. Son malos tiempos para la lírica (todos de algún modo lo fueron y, ay, lo serán) porque son tiempos de una tremenda crueldad y estupidez. Esa combinatoria la exhiben, sin pudor, muchos de nuestros políticos pero también muchos científicos, docentes, artistas. No hay más lugar para el poeta que la resistencia, porque como dice Gelman, es seguro que habrá más penas y olvidos.
—Si tuvieras que elegir una imagen o verso de tu libro que funcione como brújula para el lector, ¿cuál sería?
—Podría ser la idea que subyace en el poema “Mar Egeo”. Ese poema lo pensé a partir de un texto de Kafka que dice que más mortífero que el canto de las sirenas es su silencio. Ulises, con sus oídos tapados de cera, pensó que las sirenas cantaban cuando, en realidad, callaban. El final del poema dice: “Todo canto imaginado/ sólo puede nacer/ de un silencio insoportable”.

Foto: Hebe Amancay Rinaldi.
Textos al hueso
“Cartografía imprecisa” integra la Colección Cría del sello independiente marplatense Cepes Ediciones, una serie de libros de formato pequeño (12 x 12 cm) pensada para difundir textos breves, precisos y directos –“al hueso”, como define la editorial–, ideales para leer de una sentada.
La colección se organiza en dos líneas: Cría Poesía, dedicada a poemas cortos, de estrofas maleables; y Cría Narrativa, orientada a microficciones y textos experimentales que apuestan por el fragmento y la ruptura.
Los primeros títulos, “El hielo repentino” y “Amar lo frío”, son antologías publicadas en ocasión de la segunda Feria Invierno, realizada en Mar del Plata los días 16 y 17 de junio de 2023. Ambos volúmenes reúnen poemas de autores y autoras de la ciudad y la región. A ellos se sumó “Las mareas vivas”, que compila obras de los poetas invitados al 16° Festival de Poesía de Acá.
Entre los títulos de poesía más recientes, además del libro de Teno, se encuentran “Las gaucheries” de Carlos Fratini, “Teoría del color” de Gastón Domínguez, “Salud mental” de Florencia Palacios, y en narrativa, “Diario de mi separación” de Tomás Catena.
Todos los ejemplares se producen de manera artesanal.